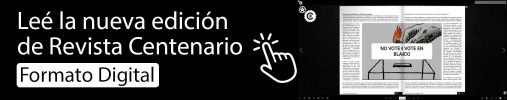Por Flabián Nievas
En el momento de escribir esto (25/4 poco antes del mediodía), hay en el mundo, según datos oficiales recogidos por la Universidad Johns Hopkins, 2.828.772 casos confirmados de infección de Covid-19, y 197.924 fallecidos por la acción de este virus, a nivel mundial en ambos casos.
De acuerdo a estos datos, la tasa de mortalidad es del 7%, pero, considerando que muchos portadores del virus son asintomáticos, es razonable suponer que la tasa de mortalidad es inferior al 5% (se estima que la mitad de los contagiados, o más, son asintomáticos, de donde surgiría que la tasa de mortandad sería del 3,5% o menos). En cualquiera de estas apreciaciones, la mortandad del virus es baja, estando apenas por encima de la del dengue, que es de aproximadamente de un 2,5%. No sería muy desatinado decir que se trata de un virus “benigno”. Sin embargo, el Covid-19, a diferencia del dengue, provoca una crisis mundial, cuyas consecuencias a mediano y largo plazo estamos lejos de imaginar. Dado que no es la letalidad lo que caracteriza al virus, el problema no radica allí sino en su alta contagiosidad, lo que lleva a colapsar los servicios de salud (debilitados, en casi todas partes, por otra pandemia: el llamado “neoliberalismo”, que no es más que la consecuencia de la lógica capitalista históricamente desarrollada). Pero hay otro factor histórico singular. Si comparamos esta pandemia con otras mucho más agresivas y mortales, como la peste negra del siglo xiv, cuya letalidad en Europa se estima en algo más del 60% de la población total, encontramos que la misma (originada, aparentemente, en Asia), tardó varios años en diseminar su efecto deletéreo, a diferencia del Covid-19, que en tres meses se hizo presente en casi todo el mundo. El “pico” epidémico se registró entre 1346 y 1353, y no llegó a América, ni África, ni Oceanía. Esto es algo que, aunque parezca trivial, debe concentrar nuestra atención.
La interconexión mundial ha eliminado las fronteras naturales que se opusieron a la diseminación de otras pandemias (ni siquiera la “gripe española” se universalizó como el Covid-19). Dicho en otras palabras: no hay sitios de resguardo. David Harvey ha mostrado que el capitalismo ha tenido siempre un recurso espacial para superar las crisis: cuando enfrenta una crisis (política y/o económica), buena parte de la reactivación surge de la relocalización de los centros de producción. Pero ¿qué puede ocurrir cuando la parálisis es mundial, cuando no hay espacio de relocalización? Esto es lo inédito. Y por ello no podemos prever los efectos a mediano y largo plazo.
Cuando comenzó la pandemia, vista su contagiosidad y la inexistencia de medicación para enfrentarla, hubo dos actitudes de los gobiernos: los que recurrieron al único método, medieval, de protección, que es la cuarentena; y los que, espantados por las consecuencias económicas que suponía la cuarentena, optaron por apostar a la “inmunidad de manada”. Esta segunda vía se demostró políticamente inviable (un gobierno no se sostiene si gran parte de su población se enferma en simultáneo y se producen muertes en gran cantidad), y económicamente más desastrosa que la primera, ya que igualmente paraliza la economía (sea por la adopción tardía de la cuarentena, lo que lleva a que la misma sea más larga y, en consecuencia, económicamente más costosa, o porque, haciendo un ejercicio contrafáctico, la economía se paraliza por la pandemia, porque la simultaneidad de enfermos hace que los procesos productivos y comerciales colapsen), pero con mayores costos políticos y económicos.
Se especula con la remake de un neokeynesianismo, con el reingreso del Estado como actor central y organizador de la vida social. Todo es posible. Pero sabemos que en la acción la humanidad es más creativa que con la imaginación (que siempre queda anclada a modelos conocidos). No sabemos qué devendrá. En lo inmediato, podemos suponer, con bastante certidumbre, que habrá una expansión del control social, mansamente aceptado en nombre de la salud (desde la propuesta de Google-Apple de smartphones que indiquen si hay un “leproso” cerca nuestro, hasta los softwares que, tomando imágenes de cámaras públicas, señalen quiénes incumplen con la distancia social, algo que ya se está aplicando en China, país en el que el reconocimiento facial público también ya se puso en práctica, igual que en Buenos Aires). Este mayor control social tecnológico, es también, una leve forma de esclerosis del poder: si requiere de un soporte tecnológico, es porque no se ha interiorizado completamente, es decir, carece de total legitimidad, puede ser cuestionado. Por supuesto, que sea cuestionable no significa que se lo cuestione. Eso dependerá, como todo y como siempre, de la acción política. Y la acción política, a su vez, no podrá expandirse más allá de los márgenes que le establezca la teoría social, es decir del poder de cuestionamiento que esta pueda brindar.
La tarea de refundación del orden social, tan en boga, abierta o implícita, en los discursos que rondan estos días, no la puede llevar a cabo un virus. Si el orden social es creado por los humanos, a los humanos corresponde cambiarlo. Con virus o sin él.