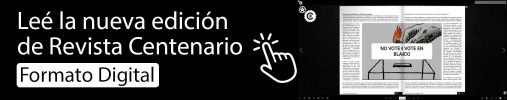Por L. Mishkin
En la serie El Zorro de Walt Disney hay una breve saga de cinco o seis capítulos muy interesantes en los que una joven llega a Los Ángeles buscando a su padre, un tal Miguel Campillo, supuesto propietario de una finca, dueño de gran fortuna, campesinos y ganado.
En el pueblo nadie parece conocer a tal caballero, pero la muchacha insiste que por años ha sostenido con él una fecunda correspondencia epistolar desde los tiempos en que ella era apenas una niña.
La muchacha Anita Campillo ahora está empecinada en conocer a su padre millonario, pero su padre no se deja ver. En la ciudad – aún colonial – de Los Ángeles, donde todos se conocen y nadie ha oído hablar de Miguel Campillo, piensan que es una fantasía o una simple fabulación con la que la muchacha ha venido a perturbar la paz del pueblo.
Sin entrar en los detalles de los incidentes en los que se ve involucrada a posteriori, la muchacha descubre al fin que su padre existe y que es un cochero pobre, changador del correo del pueblo, sin ninguna otra posesión que sus brazos y unas pocas ruedas de carro.
Hasta aquí están dados todos los ingredientes para una nueva aventura de Don Diego de La Vega y su alter ego enmascarado que intervendrá para poner las cosas en su lugar.
“La panza es reina y el dinero es dios” (Discépolo)
Pero veamos en la trama algo que bien mirado llama la atención: el falso hacendado Miguel Campillo no ha sido un padre ausente o abandónico. Para nada. Por lo visto, tampoco ha renunciado a la paternidad, puesto que a pesar de la distancia es evidente que no ha querido perder el lazo afectivo para con su hija. Es evidente que la mentira le pesa. ¿Pero por qué se esconde?
Sigamos razonando. El personaje se presenta sin máculas. No ha matado, no ha robado, no escapa de la ley. Tampoco es un contrabandista o un comerciante inescrupuloso. No se ha apropiado de tierras aniquilando nativos, no los somete ni los explota, no es un encomendero por “concesión real” como tantos hacendados españoles. Todo lo contrario.
¿Pero entonces? ¿Por qué intenta eludir tan importante encuentro con una hija a quien sólo conoce por cartas?
Sobre el final, la situación lo obliga a confesarse: – “Es que no quería que supieras que soy tan poca cosa”(sic).
Este padre, que no ha cometido delito alguno, se esconde porque siente que es para sí y para los demás una “poca cosa”, es decir, un hombre pobre, un desposeído.
¿Qué extraño hilo invisible atravesó al guionista – incluso a nosotros mismos como televidentes – para llegar a esta convención de lo verosímil en algo que, una vez descorrido el velo de la fantasía, es un absurdo?
El ethos de esta autodenigración (“es que no quería que supieras que soy tan poca cosa”) para mi gusto, germina en ese espacio abstracto donde las relaciones intersubjetivas entre los individuos que constituyen una comunidad o un grupo cualquiera consagran como “oficial” un marco categorial de racionalización determinado. En este caso, el marco categorial de racionalización eurocéntrico-norteamericano del capitalismo que sobrevive desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días.
Por un lado, este cochero se siente muy poca cosa. Por el otro, su Yo real no solamente se debate por aquello que está ausente en él, es decir, lo que no es, sino además y fundamentalmente por un modelo ideal que engendra la subjetividad burguesa: la fe en el capital y en la riqueza personal como un todo absoluto.
Es el mismo punto donde el filósofo boliviano de origen aymara Juan José Bautista se pregunta : ¿cómo es que se originan los procesos de encubrimiento, negamiento, humillación y sometimiento de nuestros pueblos originarios?
Veamos pues. En la serie, la ciudad de Los Ángeles sigue siendo una posesión española. Los yanquis aún no le han arrebatado a México más de la mitad de su territorio, y mientras los europeos se están llevando (robando y acumulando) las riquezas del continente (acumulación que dará origen al capitalismo), en las tierras del “nuevo” mundo donde se enseñorean los españoles se va consolidando un modo de producción basado en el latifundio, en la semiesclavitud y aún en la esclavitud, es decir, en la hacienda colonial. Se están forjando allí los puntales de la modernidad, más precisamente, los de un marco categorial específico de producción histórica y cultural basado en la subjetividad capitalista. (De modo que el episodio al mismo tiempo, se convierte sutilmente en correa de transmisión y reproducción de la cultura dominante).
Si bien el tiempo histórico en el que transcurre la serie es el de la colonización española de América, podemos sospechar que, como cualquier otro ámbito de creación, los estudios Disney ya están lo suficientemente barrenados por los mitos constitutivos del capitalismo, con sus fetiches y sus teogonías paganas. De tal modo que no es descabellado pensar que el buen cochero de correo se ha enredado en la trama de una superstición, de una “magia”, que convierte a los ricos en gente visible y respetable, y a los pobres en “tan poca cosa”, digna de ocultarse.
Dialéctica de la dependencia económica, política y cultural
Siguiendo a Marx desde el mismo comienzo de El Capital, podríamos inferir que en el verdadero reverso de esta trama donde la subjetividad se cristaliza alcanzando el grado de la autodenigración para el explotado, se halla de un modo precisamente oculto y proporcionalmente inverso el tipo de relación de producción que da como resultado un objeto que, por su valor de uso y su valor de cambio, posee una vida doble y contradictoria, es decir, la mercancía. Detrás de esa forma aparente de la realidad poblada de objetos, de esa magia que se presenta “como una inmensa acumulación de mercancías”, se camuflan las relaciones de dominación y de explotación que luego se trasladan al valor de cambio, de ahí al dinero y por último, del dinero al capital, organizando por completo un marco categorial de racionalización, transformándose una superstición en un verdadero culto moderno: el capitalismo. Una religión que nace en el estómago y se desarrolla en la conciencia, reafirmando la materialidad de las relaciones interpersonales en todos los espacios donde impera dicho modo de producción.
Pero volviendo a la historia de nuestro continente, nos encontramos que en el proceso de acumulación originaria del capital se va consolidando una dialéctica de la dependencia donde el tipo de mercancías que producimos en nuestros países (materias primas), dan vida a otro tipo de fetiche, ya que el proceso de extracción bruta nos embrutece cada vez más, al tiempo que esa misma materia prima cuando se vincula con los instrumentos de producción más sofisticados de la clase dominante, sofistican no solamente la mercancía, sino a la misma clase dominante, afianzando un proceso cíclico de dominación y explotación.
He aquí una genealogía de esta relación perversa con pretensiones de perpetuidad, sostenida por una cultura cuyo soporte mismo es la relación amo-esclavo con la que comienza la conquista de América y que se sostiene hasta el día de hoy en las relaciones que establece el modo capitalista de producción.
Atrapados (¿con salida?)
Cada vez que subjetivamos con criterio de legitimidad, como si solamente lo posible fuera el estadio en el cual lo humano se puede desarrollar, al tiempo que pretendemos construir lo nuevo sin tener en claro el origen de esa distorsión ideológica, lo que hacemos es, paradójicamente, reforzar una y otra vez el sistema que queremos destruir.
Se dice habitualmente que “los que ganan escriben la historia”. Pero no sólo eso, los que presuponen la victoria intentan por todos los medios imponer su propia subjetividad por sobre la subjetividad del supuestamente vencido. Ese proceso sólo puede llevarse a cabo, negando, ocultando, distorsionando, la racionalidad del que se presupone vencido, y que este último asuma su derrota.
A poco del viraje de mediados de los ’80, luego del XVI Congreso del Partido Comunista de la Argentina, en el que gran parte de su dirección y de su militancia sostuvieron con legítima intención autocrítica la necesidad de profundizar el rol partidario en relación al sentido de horizonte que debe tener cualquier organización que se precie de comunista, sobreviene un mazazo: la desintegración de la URSS y del Campo Socialista. Un episodio del que dicho sea de paso, ya es hora de sacar conclusiones y revertir sus efectos de dispersión y atraso teórico.
Lejos de amortiguar ese tremendo impacto, el viraje no pudo evitar, no solamente la diáspora de una enorme cantidad de militantes, sino la fuga de muchos de sus cuadros a las filas de los partidos burgueses o algo peor, la manifiesta apostasía de muchos de ellos por convertirse de la noche a la mañana en decididos anticomunistas.
En aquel tiempo hemos visto que no sólo los viejos representantes del reformismo pasaban a formar parte de los partidos de la burguesía… ¡Sino que también lo hacían muchos de los que habían impulsado ese viraje!
Algo que sería del todo inexplicable si no entendiéramos que incluso estos últimos ya estaban programados mentalmente, antes de ese proceso, para tematizar esa experiencia a través de los paradigmas del sistema de racionalización democrático-burgués.
Aquello constituyó una ola conservadora global que se sintió vencedora y como tal consideró, para imponer su marco categorial de racionalidad, el fracaso y la desaparición del comunismo como sentido de horizonte de transformación revolucionaria.
En ese momento en el que el mundo contuvo la respiración, pretendieron liquidarnos bajo los pies triunfantes del capitalismo y del presunto “fin de la historia”.
He aquí un punto en el que me quisiera detener.
Esa falacia conjetural y a-histórica, aunque de pena decirlo, fue asumida por muchos de los nuestros como algo verosímil que gradualmente fue penetrando en la conciencia de nuestra diáspora, de nuestra periferia y peor aún, de gran parte de nuestra militancia a modo de verdad irreversible.
Aquella sangría no terminó con la salida de los anteriormente señalados, sino que continuó y continúa hasta el día de hoy con aquellos que se quedaron en las filas de la organización adoptando total o parcialmente el discurso, los métodos de hacer política, la fraseología, los íconos, los himnos, y aún el folclore de los partidos del sistema, especialmente los del peronismo, cuando a partir de 2003 los posibilistas hallaron su zapato de Cenicienta en el kirchnerismo.
El resultado de eso fue (y es) un Partido vivo por fuera, pero vacío y balcanizado por dentro.
Basta con ver nuestra prensa. Puede constatarse que en ella se ha abandonado toda retórica que invoque las palabras “revolución” o “socialismo”, reemplazándolas por una glosario de eufemismos que apenas descubiertos, nos dan la pauta de que hemos cambiado nuestra sentido de horizonte estratégico por las migajas semánticas que nos arrojan desde la mesa de los partidos burgueses.
Tenemos ahí el motor de otra dialéctica perversa. No es sólo una cuestión fraseológica. Se ha conducido a la militancia y a los cuadros intermedios a un proceso de desarme en el que le han quitado todas las herramientas con las cuales se puede transformar la realidad analizándosela en un contexto fáctico determinado a partir de la teoría revolucionaria.
En muchos casos, hemos retrocedido tres siglos a los tiempos del Socialismo Utópico en los que muchos de sus representantes intuían o comprendían la maldad del sistema capitalista, pero por no contar con los instrumentos epistemológicos necesarios no sabían de qué tipo de relaciones procedía esa depravación.
Desgraciadamente, apenas lo que tienen a mano nuestros militantes es el misal de la catequesis posibilista, que no es otra cosa que la justificación farragosa de la adopción del punto de vista de la burguesía, es decir, la sumisión a un marco categorial impuesto por ella. Esa realidad está llevando a la organización a resignar toda relación parental para con la revolución socialista como abstracción estratégica, pero también como necesidad de pasar de lo abstracto a lo concreto a partir de la táctica.
Una vez desarmada de herramientas la militancia, otro modo de adoptar como propio el punto de vista de la clase dominante es repetir el ya gastado cliché “las masas son peronistas”, por lo que deberíamos presuponer que un sujeto social como la clase obrera no es capaz de desanquilosar su conciencia, dando el salto a la autoconciencia y de ahí a la racionalización del Socialismo, (presuposición falsa que nada tiene que ver con el materialismo dialéctico e histórico).
Para la idea del posibilismo, (hija de este espíritu de derrota y abandono de nuestro sentido de horizonte revolucionario) es más sencillo diluirse en frentes sin acuerdos programáticos donde se imponen siempre las trampas de los partidos del sistema que penetrarse a sí misma con sentido de comprobación de veracidad a partir de la experiencia. Es más sencillo tercerizar, dejar que la política la hagan otros, aceptar obedientemente que el Partido es “tan poca cosa”, una organización incapaz de recuperar sus banderas y su rol histórico por el que tiene sentido su existencia.
Lo paradójico del posibilismo consiste en considerar todo como algo posible, menos la Revolución, aquello que se pospone indefinidamente. Pero al decir de Franz Hinkelammert, lo imposible no debería ser transformado en nombre del “todavía no”. Tomar conciencia de eso es darse cuenta que es momento de desembarazarse definitivamente de esquemas de caracterización de la realidad y de diseños tácticos que nacen de un marco categorial de racionalización errado, con conceptos tomados de la alacena del modelo ideal burgués, con su correspondiente teogonía de instituciones democráticas y partidos y movimientos policlasistas; un modo de pensar y comprender la realidad que en fin, no ha hecho otra cosa que conducirnos por un recurrente y empecinado camino hacia el abismo.
Ya basta.
Imagen: Miguel Campillo, personaje de El Zorro