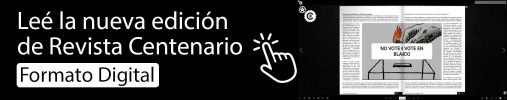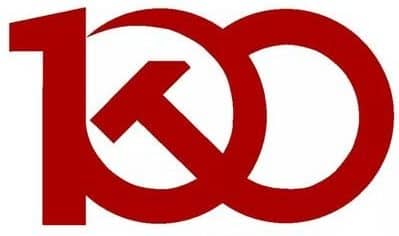Por Flabián Nievas
El centenario de la revolución rusa, como cualquier aniversario, invita al balance. Un balance es, siempre, una mirada en perspectiva, pero no del pasado, sino del presente.
Por eso, el siglo que ha transcurrido desde el asalto al cielo, nos muestra espectralmente nuestro grotesco presente. Un balance, para que sea tal, no debe ser autocomplaciente. Debemos enfocar la realidad tan crudamente como sea posible, que es la única forma de poder operar con eficacia sobre ella.
Hoy, a diferencia de entonces, el socialismo ya no es el horizonte utópico de las masas. Las solidaridades son más débiles hoy que entonces, y la burguesía mundial ha logrado construir enormes prejuicios en contra de cualquier perspectiva comunista en el seno de las masas. El comunismo ha dejado de ser una referencia temible, sinónimo de pérdida de libertades y control estatal absoluto, para ser sencillamente algo que debe explicarse; las nuevas generaciones no tienen mucha idea de lo que se trata.
La situación actual es grave en varios sentidos. La revolución de octubre puso sobre el tapete un aspecto que había quedado invisibilizado después de las Comunas de 1871 (que no fue solo en París, aunque esa haya sido la más importante, pues hubo también en Lyon, Marsella, Saint-Etienne, Toulouse, Le Creusot y Narbona) que es el doble vínculo entre revolución y guerra. Por un lado, las revoluciones socialistas se dieron en contextos de guerras: la de 1871 en la finalización de la guerra franco-prusiana; la rusa de 1905, tras la derrota ante la emergente potencia de Japón; la rusa de 1917 en la Primera Guerra Mundial; la gran acumulación del ejército rojo de Mao durante la Segunda Guerra Mundial, son ejemplos de esa vinculación. La explicación es sencilla: en momentos en que las burguesías nacionales estaban concentradas en destruirse mutuamente, los revolucionarios tenían mayor margen de acción, aun cuando debieran enfrentarse al dispositivo del nacionalismo, sentimiento inculcado por la clase dominante y que tuvo efectos muy importantes para mantener a las masas con las cadenas de la explotación.
Pero, por la otra parte, toda revolución es una guerra, una guerra civil en contra de los explotadores que jamás entregarán los resortes de poder pacíficamente. Esto ya lo había reconocido Lenin en 1905. Sin embargo, esta obviedad hoy parece olvidada. Tan olvidada, que vemos a todos los partidos autoproclamados revolucionarios entusiasmados con la participación electoral (cuestión que en sí misma no está mal) pero carentes de acciones militares, lo que hace presumir que también carecen de estructuras militares y, más preocupante aún, de planes militares o incluso, de la idea de conformarse como una estructura político-militar.
Este retroceso respecto de lo acontecido hace un siglo es tan contundente que hasta leemos en una versión edulcorada los escritos de Antonio Gramsci, quien pensaba al partido como una estructura político-militar. Para mayor contundencia, vemos que hoy, en el mundo, la argamasa ideológica de los grupos que se enfrentan militarmente con el capitalismo no es una cosmovisión superadora del orden existente, sino el radicalismo religioso, que nos devuelve a la oscurantista atmósfera medieval.
Sin embargo, no todo es negativo en este panorama. Lo bueno de que se quemen todos los papeles, es que ya no quedan recetas que garanticen el fracaso o el ostracismo. Hay que volver a pensar todo de nuevo. El mundo de hoy no es el del siglo pasado. Tenemos, por un lado, un mayor encadenamiento ideológico de las masas (si es que aún es posible utilizar tal categoría de manera general), pero también una mayor complejidad en las relaciones de dominación, lo que las torna particularmente inestables y, por lo tanto, más vulnerables. La densa trama de interconexión mundial de la burguesía hace que cualquier traspié tenga efectos mucho mayores que otrora.
Hoy ya no es el Estado el ámbito excluyente del poder burgués, como lo fue en los siglos XIX y XX. La burguesía parece estar en un nivel superior de dominación, lo que va haciendo menos necesaria la mediación de un “tercero imparcial” para ejercer su mando. Una tras otra, los espejismos de la ideología liberal van dando paso a nuevas formas de gestión del poder. Cada vez se torna más evidente para quien lo quiera ver que la democracia no es un mecanismo de delegación del poder, sino de expropiación de poder popular. Basta con ver quiénes son los candidatos con chances de triunfo para cada elección presidencial para advertir que se trata siempre de millonarios que, obviamente, y como línea general, no pueden encarnar intereses opuestos a los de la clase a la que pertenecen. Pero sospechar de la democracia es como sospechar de la beatitud de la paz. Ambas, democracia y paz, parecieran ser conceptos-fetiche sobre los que no se puede reflexionar. La violencia popular ha sido radiada de la buena conciencia. Sólo se admite la violencia del régimen (que aparece como “orden”), sea a través de sus cuerpos armados o de la imposición de condiciones de explotación, y la ejercida por el lumpen, que claramente es antipopular en el doble sentido de atacar a los sectores populares, objetos de su violencia, como de legitimar la violencia del régimen. Sin violencia, no hay revolución posible.
La revolución rusa mostró que solo enfrentando con firmeza la despiadada defensa de los privilegios del régimen, es posible establecer otro orden. Ahí radica la sustancial diferencia con lo ocurrido en 1871 en Francia; cuando los comuneros dudaron respecto del uso de la violencia y la confiscación de los bancos, se pusieron, sin saberlo, su propia lápida. Lenin, atento lector de Hippolyte Prosper Olivier Lissagaray, periodista comunero que registró en detalle la historia de la Comuna de París, tenía muy en claro que se debe ir hasta el final, que las dudas e indefiniciones resultan catastróficas. Por eso la principal preocupación, una vez tomado el gobierno, fue la conformación del Ejército Rojo, para defender la conquista del aparato estatal de los blancos y sus aliados internacionales.
La derrota revolucionaria de hace cuatro década impacta, diferencialmente según las fracciones, en tres niveles: en el nivel político-militar, en el epistemológico y en el moral. El primero de ellos se manifiesta en el cercenamiento de la capacidad de actuación, que puede expresarse en “quiero y sé cómo hacerlo, pero no tengo la fuerza”. El segundo nivel, el epistemológico, es más profundo; expresa la pérdida de conocimiento, ya no sólo las artesanías político-militares, sino también de la teoría (“quisiera, pero no sé cómo”). Y, finalmente, el más profundo de todos, que es el del plano moral: ya no tengo ganas de ningún cambio, ya no se emprende ninguna actividad tendiente a cualquier cambio, porque se lo considera imposible (“todo siempre va a ser igual”), ahí se ha extirpado la voluntad de lucha. Por supuesto, no todas las fracciones están en el mismo nivel de derrota, pero una mirada panorámica nos indica que la mayoría está en el mayor grado de derrota, algunos destacamentos, en el segundo grado; y solo una exigua minoría ha sido afectada solo en un nivel. Podría pensarse que la situación es totalmente desalentadora. Nuevamente uno puede mirar la situación rusa en 1917 y ver que no distaba mucho de la descripción actual. La masa movilizada en octubre no superaba, según cuenta Trotsky en su Historia de la Revolución rusa, las 25 a 30.000 personas. Es decir, un exiguo pero decidido grupo, con una clara dirección política. Ellos lograron marcar el rumbo de los acontecimientos.
Las revoluciones son posibles cuando se combinan, por una parte, una ventana de oportunidad, y por otra, un partido revolucionario. Puede existir un partido revolucionario que, si no aparece la oportunidad —que muchas veces fueron guerras—, su actividad será fácilmente absorbida por el sistema, que tiene sus formas de disipar tensiones (desde la institucionalización de gran parte de los conflictos, hasta la represión). Y puede ocurrir también lo inverso: que aparezca esa ventana, muy exigua en el tiempo, ya que las condiciones rápidamente desaparecen, y no haya un partido revolucionario que asista a esa cita histórica. Quienes vivimos el 2001 y 2002 conocemos de primera mano esta circunstancia. De allí la radical importancia de no postergar los preparativos, “porque no hay condiciones”. Cuando las condiciones aparecen, no avisan con la antelación necesaria para estar listos para la acción. El partido revolucionario es mucho más que una estructura electoral, aunque la incluya. Después de un siglo, es tiempo de tenerlo en cuenta.